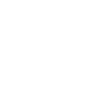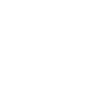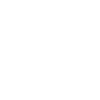Jueves 6 de abril de 2017
Columna de Opinión: Coraje cívico
La salud de la democracia depende no sólo de la calidad de sus autoridades y sus dirigentes, sino también del compromiso cívico de sus gobernados. Para eso se requiere de “coraje cívico”, una disposición anímica vigorosa para enfrentar el abuso del poder y las conductas corruptas, incluso cuando son cometidas por quienes hemos estado dispuestos a apoyar o nos son más cercanos.
Periodista: Diego Garcia
Fuente: Periódico Encuentro
Link fuente: http://www.periodicoencuentro.cl/abril2017
Ortega y Gasset daba importancia a la expresión “estar desmoralizado”. Con ella, no se designa a la persona que carece de capacidad para la vida moral -como por ejemplo, alguien que en forma temporal o permanente ha perdido la capacidad de discernimiento y se encuentra en interdicción de administrar lo suyo y bajo la tutela de un tercero-. Tampoco designa a quien, teniendo capacidad para la vida moral, se aparta de lo prescrito en algún código moral y por ello lo reprobamos diciendo de él que es “inmoral”.
“Estar desmoralizado” designa a quien, teniendo capacidad para la vida moral y teniendo conciencia de sus deberes para consigo mismo y los demás, sin embargo, carece de los arrestos anímicos indispensables para enfrentar los retos a que nos expone la vida. El desmoralizado no es alguien que se volvió de pronto “mala persona”, más bien es quien carece de fuerzas para ser la buena persona que sabe que puede y que tal vez quiere ser.
Los incendios en la zona central en enero fueron uno de esos ejemplos recurrentes con que la naturaleza pone a prueba qué tan moralizados estamos. Y el trabajo de brigadistas, bomberos, voluntarios y pobladores es expresión de lo muy moralizados que se puede estar en una circunstancia tan adversa: esa presencia de ánimo, ese temple, es una inmensa reserva desde la cual se construye la sociedad. Un pueblo con un alto estado de ánimo puede llevar adelante con éxito empresas muy difíciles. Pero un pueblo que se deja hundir en el abatimiento puede ser presa fácil incluso de adversarios pequeños. Ahora mismo, un tema que puede desmora lizarnos es la constatación de formas de corrupción diseminadas en las instituciones y que hacen temer que se trate de un fenómeno generalizado. Por mucho tiempo, habíamos pensado orgullosos que Chile no es un país corrupto. Un legalismo hasta maniático nos hacía sentir inmunizados ante la posibilidad de esta patología. Sin embargo, en los últimos años, las instituciones han visto caer en picada su prestigio y la confianza que inspiran en la población. Pocos se exceptúan de esto. Incluso la Conferencia Episcopal de Chile admitía en mayo de 2016 que la desconfianza en las instituciones -empresarios, organizaciones políticas, poder judicial, instituciones deportivas- alcanzaba también a las iglesias, y que esta desconfianza se fundaba en la falta de transpare cia, inconsecuencias y hasta delitos cometidos por miembros de todas ellas. Nadie queda fuera de esta sospecha. Sólo en enero, la encuesta CEP informaba que Carabineros era nuestra institución con más alto grado de confianza por parte de la población. Sin embargo, estas semanas hemos sido estremecidos por la denuncia e investigación de fraudes que involucran a miembros del alto mando de la institución.
Los seres humanos tenemos inclinaciones que, desprovistas de un gobierno racional, pueden hacer mucho daño a otros. La codicia es una de ellas: ese deseo de tener cada vez más, lo que de hecho no necesitamos y que a otros falta; la ilusión de tener vidas confortables sin el correspondiente esfuerzo de trabajar para aportar al bien común, viviendo a costillas del sudor ajeno; el propósito de ostentar nuestras posesiones como indicador de estatus ya que no de honor. Pero esa pasión personal es tanto más peligrosa si quien la encarna tiene a su cargo la gestión de los asuntos que nos conciernen a todos. Buena parte de las formas de corrupción de que hemos sido testigos se relacionan con la avidez con que se procuran recompensas materiales, aprovechando posiciones institucionales, e incluso a costa del patrimonio público. Lo más peligroso que podría ocurrirnos es que esta tendencia termináramos por considerarla natural y la dejáramos pasar encogiéndonos de hombros, como si ya no fuera asunto nuestro, ya sea por acomodo cínico; ya sea por desesperanza aprendida por estimar que pese a cualquier esfuerzo que hagamos en contrario, los pillos y los sinvergüenzas ganarán siempre; ya sea porque terminamos por aceptar que era cierto lo que decía el tango: “El que no llora no mama, y el que no afana es un gil”.
Apenas unos días atrás, en su edición del domingo 26 de marzo, el periódico El Mostrador publica una entrevista a un joven abogado que analiza las posibilidades de los distintos precandidatos presidenciales. No es fácil decidir si ese análisis se limita a constatar hechos tomando distancia de ellos, o si se trata de una defensa de alguno de los precandidatos en competencia. Lo que queremos destacar no es la cualidad de éste o aquél candidato, sino el estándar con que los ciudadanos -usted y yo- los estamos evaluando y seleccionando.
Hay algunas expresiones del entrevistado que mostrarían que estamos tocando fondo en lo que dice relación a nuestra ética pública -la mía mientras escribo, la suya mientras lee esto-. Refiriéndose a uno de los precandidatos -aunque indirectamente a todos ellos-, señala el entrevistado que “si tiene una virtud es que tiene sus defectos a la vista, y nadie se engaña con respecto a lo que es o no es”. Sin embargo, cuando se trata de especificar cuáles son esos defectos, no se molesta en disimularlos: “jurídicamente es un delito [sic] cometido [en el extranjero], a la Fiscalía ni siquiera le corresponde llevarlo adelante”.
En una sociedad normal, que los defectos de una persona sean la comisión de delitos debería ser suficiente motivo para inhabilitarlo para el ejercicio de funciones públicas. En el Chile actual, que nuestros delitos sean de público conocimiento se ha convertido en una virtud de quien los comete y, por lo visto, lo coloca en una posición expectante para pedir el respaldo ciudadano para guiar a una comunidad. Esa mayor expectativa descansa por tanto en la pasividad y “pasotismo” de los ciudadanos, en su desmoralización cívica, en dejar pasar lo que saben es incorrecto como si no lo fuera o como si no importara. En ese momento, el peligro para la democracia ya no es sólo la corrupción de sus autoridades, sino también la indolencia de sus gobernados. La ciudadanía no es una condición natural -como el número de nuestras costillas-. Es también una institución históricamente conquistada con esforzadas luchas sociales. Otfried Höffe, un filósofo alemán, sostiene que la ciudadanía es la cara subjetiva de la democracia. Sin buenos ciudadanos no habrá buena democracia, aunque las instituciones hayan sido diseñadas con el mayor cuidado e imparcialidad posibles. Y es que las instituciones definen roles y tienen que ser ejercidas y encabezadas por personas. Tarde o temprano, no podemos eludir abordar la cuestión de las virtudes cívicas. En el caso de las virtudes del ciudadano, Höffe se refiere al coraje cívico. El ciudadano no sólo está llamado a cumplir la ley -que no sería poco- sino a hacer cumplir la ley y a bregar por la instauración de leyes justas. Coraje cívico es frenar a tu superior que te ordena girar una boleta por trabajos no hechos a objeto de defraudar el tesoro común, es decirle que no nos merecemos ser tratados como delincuentes cuando se pretende que cumplamos órdenes ilegales. Coraje cívico es defender a tu compañero de trabajo del abuso laboral. Coraje cívico es decirle al jefe del propio partido que no podemos ser representados por personas cuya virtud consiste en ser “tramposos sinceros”, que no puede ser esa la oferta que queremos hacerle a nuestros compatriotas para el gobierno de aquello que también les afecta. Coraje cívico es vincularse con los vecinos -amigos o adversarios- para escucharnos, comprendernos y juntos conocer nuestros consensos y disensos y con buena voluntad edificar juntos una casa que sea común, y no un botín que se arrebata a otros. Coraje cívico es asumir nuestra parte de responsabilidad en la construcción de un país si no rico, al menos decente. Coraje cívico es ser ciudadanos moralizados.